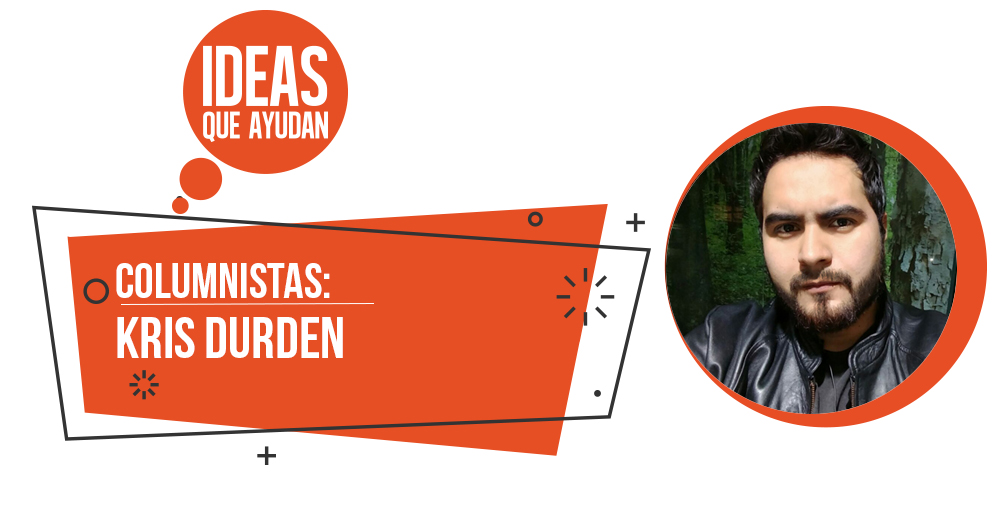Ella apareció cuando mis amigos y yo teníamos unos 15 años. Los tres habíamos compartido casi cinco años en la primaria, pero para cuando entramos a la secundaria cada uno entró en una secundaria distinta. A mí me tocó en una con gran reputación y que justo iba con mi personalidad más introvertida por venir de Coyoacán. A mi amigo M le tocó en una muy concurrida por cholos, pero que no era la peor, sólo tenía fama de austera. Y a mi amigo J le tocó aquella conocida como la ratonera, donde sólo recibían a los que habían expulsado de otras escuelas. Así cada uno de nosotros se comenzaba a desenvolver en entornos sociales distintos, pero nada de ello fue un factor para distanciarnos, pues saliendo de la escuela nos reuníamos en las escaleras del edificio de mi amigo M para contar todo aquello que nos había pasado en el día.
Ella apareció cuando mis amigos y yo teníamos unos 15 años. Los tres habíamos compartido casi cinco años en la primaria, pero para cuando entramos a la secundaria cada uno entró en una secundaria distinta. A mí me tocó en una con gran reputación y que justo iba con mi personalidad más introvertida por venir de Coyoacán. A mi amigo M le tocó en una muy concurrida por cholos, pero que no era la peor, sólo tenía fama de austera. Y a mi amigo J le tocó aquella conocida como la ratonera, donde sólo recibían a los que habían expulsado de otras escuelas. Así cada uno de nosotros se comenzaba a desenvolver en entornos sociales distintos, pero nada de ello fue un factor para distanciarnos, pues saliendo de la escuela nos reuníamos en las escaleras del edificio de mi amigo M para contar todo aquello que nos había pasado en el día.
Los días eran largos con atardeceres prolongados.
Uno de esos días apareció Matrix, el nuevo local de videojuegos del barrio. El lugar no tardó en convertirse en nuestro nuevo centro de reuniones, dejando atrás las estáticas escaleras. Nos hicimos amigos del dueño, que era un sujeto unos diez años más grande que nosotros, al que se le conocía por el apodo de Cuca; alto, gordo, moreno y peinado de cola de caballo (el Chumlee de mis tiempos, pero con una actitud más desafiante).
Antes de darnos cuenta ya teníamos un sofá metido en el local y nos pasábamos las tardes jugando videojuegos, inventando retos estúpidos o desafiándonos en las tiraditas. Adolescentes probándose a sí mismos.
Una tarde cualquiera entraron un grupo de niñas a jugar. Nos pareció muy curioso, porque hasta ese momento no había mujer que pisara el lugar. Jugaron un rato y mi amigo M, el más sociable, no tardó en hacerles la plática. Entre risas respondieron a sus preguntas y en ese momento yo quedé flechado de la sonrisa de una de ellas. Se fueron sin decirnos sus nombres y por lo seca de la conversación no esperamos volver a verlas, pero al día siguiente volvieron. Jugaron otro rato y después platicaron más tiempo con nosotros. Ahí descubrí que su nombre era Adaly. La chica que no dejaba de sonreír. Desde ahí siguieron regresando día tras día hasta que estábamos tan atraídos por ellas como ellas por nosotros.
Con el tiempo descubrí que Adaly no me gustaba por sus ojos claros, su piel blanca o su cabello castaño, sino porque era espontánea, risueña y salvaje. Un momento estaba hablando de una cosa y al siguiente ya te estaba mordiendo el cráneo como un mono rabioso.
En el tiempo que convivimos me reventó un huevo en la cara, me pegó un chicle en el pelo al intentar morderme y hasta me esposó a una guitarra (su tío era policía y se le ocurrió que era buena idea salir con las esposas a jugar (olvidando las llaves en casa)).
Una tarde, después de que se habían ido les dije a mis amigos que una de ellas me gustaba. Sin perder tiempo mis amigos agregaron que a ellos también.
–¿A ti quién te gusta? –pregunté a M–.
–Lesie.
–¿Y a ti? –Pregunté a J–.
–Adaly –No lo podía creer. Nunca había dicho a mis amigos de una chica que me gustara y cuando al fin aparece una, resulta que a otro le gustaba también… Y además él se me había adelantado, por lo tanto no tenía derecho a pretenderla (había un código jamás pronunciado, pero que todos entendíamos)–.
–¿Y a ti? –Preguntó y yo medité un momento en mi respuesta–.
–También Adaly.
–¿Qué?, pero si son muchas, ¿por qué también Adaly?
–No lo sé, pero sabes que no me voy a interponer. Tú llégale.
–No, vamos a ver con quién quiere ella –Siempre me pareció graciosa la expresión “con quién quiere”; ¿con quién quiere qué?, ¿por qué decir la frase a medias?–.
–De acuerdo. Que gane el mejor.
Estrechamos la mano y no tardé en darme cuenta de que acceder fue lo peor que pude hacer, pues desde ese momento dejé de disfrutar los momentos que pasaba con ella y me la pasaba pensando en cómo le diría que me gustaba. La inseguridad me comenzó a carcomer.
«¿Y si te dice que no? ¿Y si te deja de hablar? ¿Y si le cuenta a sus amigas y después te miran para abajo? ¿Y si le cuenta a tus amigos y ellos se burlan? ¿Y si dice que sí y no sabes qué hacer después? ¿Y si se besan y no le gusta cómo besas? ¿Y si…?»
Mientras yo buscaba las respuestas en las largas noches de insomnio J se hizo novio de Adaly.
Nos seguimos divirtiendo, pero no fue lo mismo. Cada que los miraba compartir momentos mágicos, momentos de novela, no podía evitar pensar que ese pude haber sido yo, pero no tuve el valor para descubrirlo. Me faltó tenacidad.
Por aquél entonces teníamos como 15 años, y era cuestión de tiempo para que cortaran y cada quien siguiera con su vida, porque a los 15 años siempre es así. Hoy todos hemos hecho nuestros caminos por separado (aunque J y yo nos seguimos frecuentando con regularidad), y el hecho de no haber vivido cosas así en mi adolescencia me dejó profundamente marcado, pero para bien. Hoy no hay miedo que me impida hacer cosas, iniciar proyectos o declarar mis sentimientos a una mujer. Hoy guardo esos recuerdos para que me sirvan de combustible; para no volver a ser un cobarde.
“No hace falta renunciar al pasado al entrar en el porvenir. Al cambiar las cosas no es necesario perderlas.”
John Cage