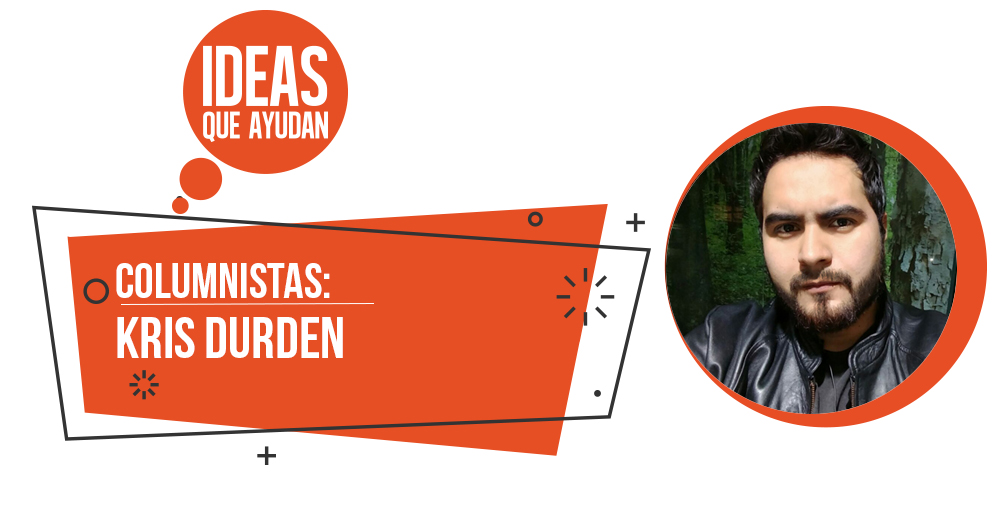Escuchas el seseo que sólo puede ser producido al ser liberada la presión dentro de una lata. Imaginas el sabor del líquido. Algo en tu cerebro se alerta y pasa de una sutil insinuación a un profundo deseo. Casi puedes sentir el sabor de la bebida en tu paladar. Casi puedes sentir el relajante efecto que produce una sola lata de cerveza.
Escuchas el seseo que sólo puede ser producido al ser liberada la presión dentro de una lata. Imaginas el sabor del líquido. Algo en tu cerebro se alerta y pasa de una sutil insinuación a un profundo deseo. Casi puedes sentir el sabor de la bebida en tu paladar. Casi puedes sentir el relajante efecto que produce una sola lata de cerveza.
Miras en rededor y vez los rostros de las personas que parecen divertirse, así que decides que impulsar ligeramente esa felicidad con una lata de cerveza. Sólo al tomarla y sentir con la punta de sus dedos el frío de su metal, ya te hace salivar. Esta vez escuchas el seseo y desde tus manos sale disparado a tu nariz un seductor aroma a cerveza. Sonríes.
Das un trago llenando tu boca al límite con el sagrado elixir, lo degustas con los ojos cerrados y piensas «El primer trago siempre es el mejor».
Sonríes, porque no sólo es un sabor suave, sino también es el sabor de la nostalgia y de una posible noche de sexo (Siempre eres más gracioso y más seguro de ti mismo cuando bebes).
Comienzas a pasearte por la fiesta riendo con los demás y contando historias que captan la atención de todos aquellos con quienes convives. No estás seguro de que contarías eso sin esa cerveza fungiendo en tu organismo como desinhibidor, pero te aventuras a hacerlo y funciona. Tu autoestima se va para arriba. Mientras todos ríen de tus chistes y tú también ríes, algo te distrae repentinamente; has dado un trago y el alcohol casi se ha terminado. La angustia revolotea sobre ti como una polilla, pero sabes que aun te puedes permitir una cerveza más.
Te retiras con el pretexto de que vas al sanitario y huyes de aquel pequeño público al que has cautivado con tus bromas y chistes. No tienes ganas de orinar, sino de una cerveza más.
Escuchas nuevamente el sonido de la lata al destaparse y de nuevo el aroma subir hasta tu nariz, pero esta vez es más sutil. Tu cuerpo comienza a acostumbrarse al aroma, pues proviene también de tus entrañas.
Regresas a tu ritual para fortalecer el ego, pero esta vez te encuentras en el horizonte confuso de las masas una mirada. Es una mirada que conoces perfectamente. Una mirada que aleja su atención de las personas más cercanas, para poner su interés en ti.
Te acercas con un pretexto tonto a su circulo de personas, pero funciona. De pronto te encuentras charlando entre extraños. Envolviéndolos con tu charla. Llevándolos a tu zona de confort. A caer en tu trampa. Funciona.
De pronto estás afuera con esa persona y aunque el aire es frío, tú sientes las mejillas muy cálidas. La noche los cobija y todo parece perfecto, pero… Ya casi no hay cerveza.
Bueno, esta vez puede esperar un poco. Un beso y ya.
Alguien viene; es una de las personas de su grupo de amigos que los apresura pus ya tienen que irse. Intercambian teléfonos y no se vuelven a ver.
Destapas otra cerveza, pero esta vez ya no expide ese exquisito aroma. Esta vez ya no sabe como a la primera. Se acaba antes que las otras. Destapas otra cerveza más, y otra cerveza, y otra más.
Mientras visitas el baño y te vez al espejo descubres que has bebido suficiente, pero no deseas parar. Quieres que esto dure para siempre.
En un parpadeo ya no estás en el baño, sino platicando con un extraño sobre cosas que realmente no comprendes bien: tus emociones.
Nuevamente parpadeas y ahora estás en un jardín, orinando sobre un árbol.
Un nuevo parpadeo te manda directo al asiento del conductor de tu coche. No hay alguien más en ese auto, sólo tú. Tienes miedo de parpadear y despertar en el hospital o simplemente no volver a abrir los ojos.
Esperas un momento a que se te baje y cuando lo crees prudente arrancas el carro. «Manejo mejor borracho»
Prendes el estéreo y pones tu música favorita. Crees que eso ayuda. Bajas la ventanilla. Crees que eso ayuda más. No alcanzas a notar detalles pequeños como las dimensiones reales del carro o la creciente velocidad que alcanzas. Eso va a salir muy caro.
Suena tu canción. Sonríes. Aceleras.
Has preparado un coctel perfecto para la catástrofe.
Un joven que no fumaba y que no tomaba acaba de dejar al último de sus amigos en su casa. Va a cruzar la calle para subir a su auto y llegar a casa. Pretende dormir lo más temprano posible, para salir al día siguiente a celebrar con su hermanita menor su cumpleaños, pero no va a poder terminar esa sencilla tarea.
Un carro que venía a toda velocidad se vuela un tope, pierde el control y aunque el joven lo ve y hace lo que puede para esquivarlo, éste termina impactándolo y provocándole una muerte instantánea.
El amigo que recién dejó en su casa escucha el impacto, pero para cuando sale, el causante se ha ido. No ha dejado más que un rastro de sangre tras él. Esa es la única pista.
Al velorio no sólo se presentan amigos de la infancia, amigos de la secundaria, amistades de la preparatoria, colegas de la universidad, sino hasta profesores y maestros.
«Nos arrancaron una gran promesa de la física» se aventura a decir uno de ellos.
Tú, no sabes cuánto vales para la sociedad, pero te enteras de lo que él valía y sabes que en comparación es muchísimo menos. Tampoco puedes contarle a nadie que el precio de su vida fue tan sólo el de una promoción de minisúper de 24 cervezas.
Llegan las fechas en las que celebramos a los muertos, y siempre miras ese espacio en tu ofrenda. No puedes contarle a nadie para quién es que dejas ese hueco. Ni siquiera a tus hijos, que no tardarán en tener la misma edad que la que tenía el joven cuando le arrancaste la vida.
Dejaste de beber muy tarde.