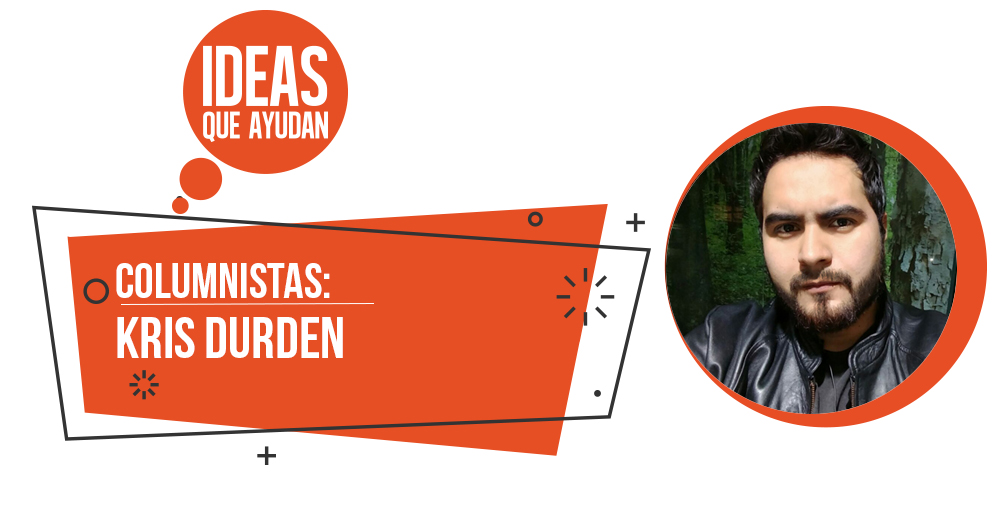Siento mis manos transpirar y las piernas temblar con sutileza por el miedo de la incertidumbre. Aunque he sido locutor de programas de radio locales, jamás había estado tras un micrófono a nivel nacional, pero no me preocupa demasiado, pues soy bueno venciendo el miedo y si no, también soy muy bueno con el plan B: desconectarme de mis emociones. Pero esas dos no son las únicas alternativas que tengo; también puedo usar el miedo.
Siento mis manos transpirar y las piernas temblar con sutileza por el miedo de la incertidumbre. Aunque he sido locutor de programas de radio locales, jamás había estado tras un micrófono a nivel nacional, pero no me preocupa demasiado, pues soy bueno venciendo el miedo y si no, también soy muy bueno con el plan B: desconectarme de mis emociones. Pero esas dos no son las únicas alternativas que tengo; también puedo usar el miedo.
No sólo había cambiado de escuela, sino también de casa y de ciudad. Había dejado atrás los verdes andadores de Coyoacán repletos de gente amable, para comenzar a recorrer los desérticos paisajes de Ecatepec. Por aquél entonces Ecatepec era casi todo milpas secas y llanos polvosos, pero estaba bien para un niño de 6 años, pero luego entré a la escuela.
Desde los primeros días me quedó claro que la gente era distinta. Los niños decían muchísimas de aquellas palabras que mis papás ni siquiera se atrevían a decir en mi presencia: groserías. Esos mismos niños no tardaron en darse cuenta de que yo era diferente, pero parecía no importarles, hasta que trasgredí sus creencias de abusar del débil y del incauto.
No era común que me acercara a la cooperativa, pues mi mamá siempre me punía un luche muy generoso y sólo me daba un peso para gastar, peso que prefería ahorrar para los viernes comprar alguna novedad en el carrito que se ponía todos los días afuera de la escuela; pero aquel día no me apetecía guardarlo, así que decidí gastarlo en mi golosina favorita: mazapán. Al acercarme a la cooperativa me encontré con un desorden comparable sólo a las trifulcas entre comerciantes del Centro Histórico de la ciudad. Como pude me abrí paso hasta poder hacerme de mi delicioso mazapán. Al salir de la cooperativa vi un grupo de niños que esperaban a los más pequeños para quitarles los dulces que segundos antes habían adquirido. Antes de poder siquiera pensar en ignorar la acción de los brabucones, vi como uno de ellos, el más grande, acomodaba una cachetada realmente violenta en el rostro de un niño muy pequeño.
No lo pude tolerar, así que sin pensar, fui a defender al asustado niño que tenían ahora agarrado por los brazos otro dos niños.
Antes de que le tirara el siguiente golpe, me interpuse y le exigí que le regresara todo lo que le había quitado. Por un momento se quedó paralizado. Al parecer nadie más pequeño se había atrevido a enfrentarlo, luego, sin comprender exactamente qué pasaba, me empujó.
Detrás de él apareció otro niño delgado, como de mi estatura y edad. Tenía una sonrisa de reptil que jamás olvidaré.
–Va en mi salón, Damián –Dijo al niño más grande que parecía de tercero, pero más tarde me enteré de que también era de primero–.
Damián se dio la vuelta y se fue con el resto de los niños.
–¿Por qué vienes con nosotros?
–Porque a mí no me gusta quitarle sus cosas a los más pequeños –Su cara cambió en una mueca de repulsión, pero con seguía manteniendo aquella mirada inteligente. Astuta–.
–Te acabo de salvar.
–¿Y qué?
–Ahora me las debes.
–Yo no te debo nada.
–Ya veremos.
Esas fueron las últimas palabras amistosas que Beto me dedicó. Después de ese día estuve peleando a puño cerrado con él todo el año, y en todo ese año jamás le gané.
No creí que pasaría, pero un día, tras una golpiza en la que azotó mi cabeza contra el suelo repetidas veces, comencé a tenerle miedo.
En la escuela no tenía opción, pero cuando lo veía en la calle, a la distancia, me daba la vuelta y buscaba ir por otro camino. A veces rodeaba toda la manzana con tal de no toparme con él.
Un día, tras meses de sentir miedo, vi que estaba golpeando a uno de los niños más pequeños del salón. Sentí ganas de correr y defenderlo, pero no pude. Beto me miró a lo lejos y le metió un puñetazo en la cara al niño, luego me dedico una de sus sonrisas de reptil. Yo me fui.
Los siguientes días me la pasé pensando en esa sonrisa, en ese niño y en lo cobarde que había sido.
Comencé a practicar karate con un vecino adinerado que iba a un dōjō. Era realmente bueno tirando patadas, así que me especialicé en ello. Practicamos muchísimo, pero tampoco pude ser amigo de él, pues siempre hacía menos a la gente sin recursos.
La siguiente vez que Beto y yo nos vimos volvimos a pelear. Me volvió a ganar.
Seguí practicando día y noche. Seguí pensando en la próxima vez que lo viera pegándole a un niño pequeño y yo no tuviera el valor de confrontarlo.
Volvimos a pelear. Volvió a ganar.
Cuando terminé el primer año de primaria, de los 200 días que fui a la escuela ese año, debía haber peleado con Beto o sus amigos por lo menos 100 de ellos. Mi mamá sabía que esa escuela me había hecho un niño violento y me cambió.
Yo no volví a ver a Beto, pero seguí entrenando ese año, y el siguiente, y el siguiente.
En la vida me encontré muchos abusivos, pero nadie después de Beto me ha vuelto a ganar en una pelea limpia.
Hoy sé que no hubiera podido ganar a ninguno de ellos de no haber escuchado mi miedo. No me habría puesto a entrenar tan duro, si no hubiera escuchado ese miedo de fallarle a alguien indefenso.
Cuando hice el taller de Eneagrama en Evolución Terapéutica fui consciente de esa técnica, y aunque ya la había utilizado en el pasado, no había sido tan útil como hoy.
Cuando tengo que hacer un examen importante, escucho mi miedo de reprobarlo y me pongo a estudiar. Cuando tengo miedo de que una persona que aprecio puede alejarse de mí, escucho mi miedo y fortalezco nuestros lazos. Cuando tengo miedo, lo escucho y me preparo.
Cambiarme de Coyoacán a Ecatepec no me dio miedo. Enfrentar a Beto todos los días durante todo un ciclo escolar terminó por mantenerme alerta todo el tiempo. Me orilló a prepararme físicamente para enfrentarlo a él y a todos los abusivos que me encontraría en la vida.
El miedo puede llevar a los hombres a cualquier extremo.
George Bernard Shaw